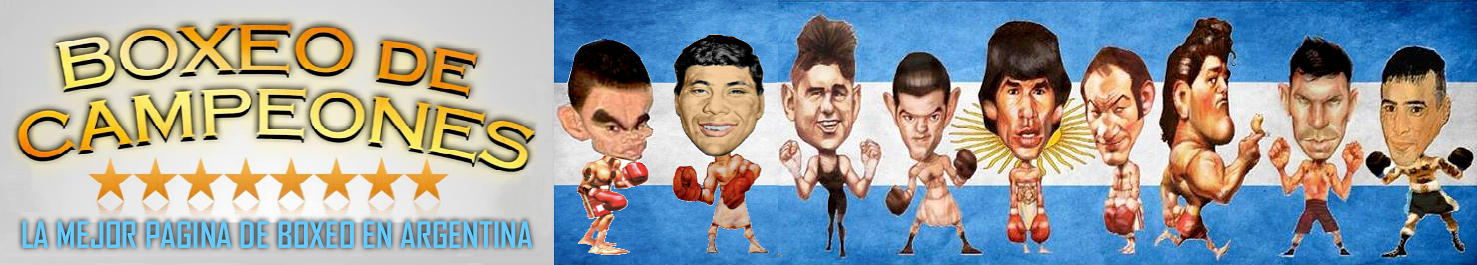Aquellas noches de puños, motores, glamour y millones con Monzón y Reutemann en Montecarlo
Por Alfredo Serra | Infobae
Extraño es el destino. Yo, que jamás aprendí a manejar y sólo una vez, en sexto grado, me calcé los guantes de box y recibí una colosal paliza a manos del grandote del aula, conocí la Costa Azul y la cabalgué seis veces, con sus brillantes días y noches, más dos veces en las italianas Bordighera y San Remo, también puños mediante.
Cierto es que adolescente, me rondaba una fantasía: bordear la Costa Azul al comando de un MG, la única joya mecánica por la que hubiera aprendido a manejar. En parte, deseo cumplido, pero siempre en taxi desde Niza hasta Montecarlo: periplo obligado después del aterrizaje de un Air France con algunas azafatas que se parecían a Brigitte Bardot… Uno de mis compañeros, en cada viaje y desde un alto punto que domina, íntegra, la maravillosa postal de Montecarlo, repetía: “Lo que sería esta ciudad con un buen intendente…”
Esos seis viajes fueron determinados por los millonarios shows desplegados en el estadio Louis II y en el endiablado circuito callejero donde grandes pilotos se coronaron y otros dejaron su vida.
Los Rainiero, una de las casas reales más antiguas y opulentas de Europa, hicieron de su diminuta ciudad (apenas dos kilómetros cuadrados) una fiesta perpetua: el palacio, el mítico casino cuyas mesas hicieron ricos y suicidas en sólo una noche, las mansiones escalonadas al pie de los Alpes, el legendario Baile de la Rosa, y el mayor paraíso de los paraísos fiscales: un refugio del dinero casi sin impuestos ni preguntas molestas…
Y además, la doble fiesta: sábado, Carlos Monzón defendiendo su título, y el domingo, otro tinte criollo: Carlos Reutemann buscando el primer banderazo, los laureles y el indefectible botellón de champagne agitado y bañando a la multitud. Recuerdos desordenados y a vuelo de pájaro.
Siempre, en el ring side, dos figuras eternas: Alain Delon en su plenitud, cuando las mujeres caían de rodillas ante él, y Jean Paul Belmondo.Delon, ropa formal; Belmondo, camisa negra y corbata amarilla o naranja, estilo capo di tutti capi. Llegué hasta ellos –como otros periodistas- pero nunca logré, ni ellos tampoco, más que una cordial sonrisa: sólo querían ver trompadas y sangre…
Entre el 71 y el 77, esa máquina demoledora que fue Monzón abatió a Nino Benvenutti, a Emile Griffith, y dos veces a Rodrigo Valdéz. La última, transgrediendo una regla de oro del boxeo: nada de mujeres hasta el gong final. Pero Monzón, que se lo permitía todo, exigió la compañía de Susana Giménez, y se paseaba por Montecarlo… ¡con un traje rosado!
De noche, en el hotel Hermitage, donde recalaba la banda argentina, Tito Lectoure le arrancaba suaves melodías al piano del bar: dueño del Luna Park y desde sus veinte años entre guantes, sudor y olor a resina, era un fino caballero; la violencia de los rings jamás logró cambiarle su estilo…
Un sábado de aquellos, antes de la carrera, Reutemann (hombre parco si los hubo, y piloto excepcional que alcanzó menos laureles que los merecidos) me recibió a bordo de un yate no menor que el Cristina de Onassis, prestado para la ocasión. La pregunta inevitable surgió: “¿Por qué parece condenado al segundo puesto?”. Respuesta: “Mire, yo soy un muchacho que nació en Manucho, Santa Fe: un punto que ni siquiera figura en los mapas. Iba al colegio a caballo. Y mire dónde estoy. ¿Le parece que puedo pedir más?”
Me dejó sin palabras. Al otro día, después de la carrera que no ganó, me mostró su guante de cuero, roto y ensangrentado: “El circuito tiene tantos cambios, que deja esta marca”, dijo. Por fin, en 1980, pudo vencer a ese demonio de rectas y curvas, pero no me tocó ser testigo: estaba en New York, no recuerdo por qué historia, y nunca más me crucé con él…
La barra de periodistas deportivos tendía a agruparse: algo que siempre eludí, prefiriendo vagar por esa ciudad-cuento de hadas, tomar un Dry Martini en el histórico hotel Negreso, o entrar al casino más famoso del mundo. La entrada es una ficha de nácar: acaso la misma que pasó por manos célebres. No necesito aclarar que tres veces la dejé en colorado el 36, y diez minutos después –debut y despedida- retorné al hotel: el azar y mi oficio, que me regalaron varias vueltas al mundo, siempre me fue esquivo en las mesas de tapete verde y en la diabólica rueda en la que una bolita de marfil lo decide todo…
Terminadas la pelea y la carrera, y la cabina de télex explotando de periodistas de medio planeta, descubrí que el único puerto posible para contar mi historia era Niza. Taxi, tecleo hasta la madrugada, y razonable cama en un hotel y en el mismo cuarto en que alguna vez Ernesto Sábatourdió palabras grabadas a fuego. No mucho más recuerdo de Montecarlo: el palacio de los Rainiero, vedado a toda visita, las calles impolutas, las perfumerías que parecían cajas de cristal con vendedoras a las que uno no vacilaría en proponerles matrimonio… o al menos una noche, la explosión de flores a cada metro y, dormidos, esperando la mano de su dueño y la vuelta de llave para arrancar, la más deslumbrante caravana de autos de alta gama que jamás volví a ver: Mercedes, Ferraris testarrosas, BMW (s), Volvos, Rolls Royces, Lancias, antiguas Bugattis, y hasta algún MG de última generación: esa belleza mecánica que nunca tuve ni tendré.
Jamás, en una ciudad tan diminuta, se agolpó y se sigue agolpando tanto dinero: puedo jurarlo. Y esa hora, ya la alta noche, en el palacio, dormía (o no) una de las mujeres más bellas que las casas reales han dado al mundo: Carolina de Mónaco. Tan cerca, tan lejos. Nunca volví a Montecarlo. Nunca volví a ver sus yates de millones de dólares meciéndose en el mar de escandaloso azul. Monzón murió en un accidente de auto cuando regresaba a la cárcel, Reutemann fue gobernador, y ninguna misión de periodista me llevó ni me llevará a esa Costa Azul que parece creada por dioses en un día de optimismo. Pero, ¿quién me quita lo bailado?