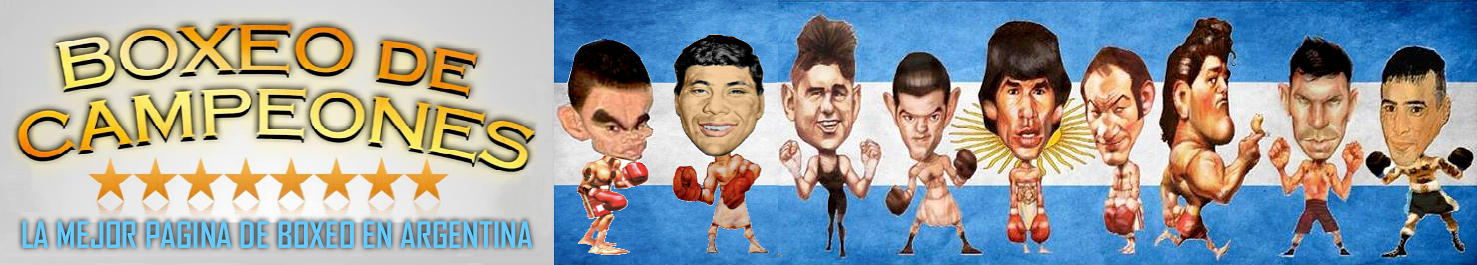Carlos Monzon: De la pobreza del rancho sin piso, a la opulencia del jet set
Aquél 7 de agosto de 1942, el mundo libraba su Segunda Guerra y Mahatma Ghandi, en plena lucha por la independencia de India, estaba a punto de ser tomado como prisionero por los británicos. Varios años antes, en Saladero Mariano Cabal, un 19 de diciembre de 1925, Roque Monzón, con 21 años de edad, jornalero, contraía enlace con Amalia Ledesma, de 15, ambos residentes en ese lugar. De esa unión nacían Zacarías, Nicéforo, Rosa, Rosendo Albino, Inocencio, Marta Elsa y Alcides René. Al octavo lo llamaron Carlos. Y luego llegaron a este mundo Elba Yolanda, Delia Beatriz, Edgardo Reyes, Reynaldo Oscar y Víctor Hugo. 13 hermanos.
Por razones económicas, laborales y de subsistencia, la familia Monzón (cuando todavía Carlos no había nacido) decidió cambiar de residencia. Viajaron dos días en un carro hasta que llegaron a San Javier y se afincaron en el barrio La Flecha, en el extremo sur donde existía un asentamiento de ranchos, de gente muy humilde.
Cerca de las 22 de ese 7 de agosto de 1942, día de San Cayetano, el Santo Patrono de la Paz, Pan y Trabajo, en una noche fría y lluviosa de invierno, en un rancho construido con madera de la isla y con paredes de paja, recubiertas de barro, con cuatro habitaciones, aguardaba doña Amalia en ese suelo duro y apisonado, protegida con una frazada y dos braseros de leña y carbón, tal como era tradicional en las familias pobres y que padecían necesidades.
Norberta Flores fue la partera solidaria, vecina del lugar, conocida como “la abuela”. “Es machito”, dijo Norberta. Y allí apareció ese niño de marcada piel cobriza. Nacía Carlos Monzón.
Enrique Rivas era el jefe del Registro Civil de San Javier, quien rubricó el 23 de agosto el acta de certificación numero 183 donde constaba el nacimiento del que 28 años más tarde se iba a constituir en el hombre más importante de la historia del boxeo argentino y del deporte santafesino, al ganarle por nocaut a Nino Benvenuti en el Palazzo dello Sport de Roma.
El Padre Belicio Lorenzón, de la capilla San Francisco Javier, fue el lugar de su bautismo. Sus padrinos fueron Catalino Bazán y su esposa Antonina Maciel, vecinos del lugar, amigos de los padre de Carlos.
Su vida no fue fácil. Repartidor de leche, de soda y de agua gaseosa, lustrabotas o canillita. Con esas actividades pudo ganarse la vida. Tenía raquitismo desde pequeño. Y luego, ya campeón, una vida disipada. Sin embargo, dos o tres meses antes de cada pelea, Monzón se concentraba sólamente en eso. Tenía una gran facilidad para dejar las tentaciones y ponerse otra vez bien y fuerte para pelear, aunque los nudillos le dolían y ya desde aquella primera pelea con Nino Benvenuti se tuvo que infiltrar. Llegó a fumar 40 cigarrillos por día, a trasnochar y a disfrutar de las mieles del éxito, rodeado de bellas mujeres y de los infaltables “amigos del campéon”. Pero a la hora de entrenar, bastaba que la voz de mando de Amílcar Brusa estremeciera las paredes para que Monzón deje todo y se dedique a pensar en él y en su próximo rival. Brusa era uno de los pocos que lo “domaba”. Era su segundo padre.
“Carlos, ese hombre no da más, vaya y póngalo nocaut”, le dijo Amílcar en el descanso previo al glorioso duodécimo round de aquella pelea de la que se cumplirán 50 años en breve. Monzón campeón del mundo. El barro de San Javier, el cajón de lustrabotas en Santa Fe, el carrito del cirujeo tirado por el caballo flaco, las comisarias con castigo “por negro y por marginal” y aquel cielo despreciable y ausente de esperanzas quedaban atrás, dijo alguna vez Ernesto Cherquis Bialo para definir lo que fue aquella infancia dura, desposeída, llena de privaciones, con este momento en el que se iniciaba una carrera tremenda que lo llevó a codearse con lo máximo del jet set internacional.
El mejor deportista que dio Santa Fe surgió de la más absoluta pobreza, pero luego conoció la fama y la opulencia. Esos estados tan diferentes lo convirtieron en la cara de la reivindicación de la clase más humilde y postergada, que disfrutaron tanto como él de sus notables triunfos.
Cuando peleaba Monzón, la ciudad estaba ausente, era un fantasma, no se escuchaban los ruidos de los motores, las bocinas o los gritos de los chicos jugando en esas tardecitas de sábado. Después sí, el festejo y la salida a la calle para comentar aquéllas hazañas.
Monzón se codeó con lo mejor. Jean Paul Belmondo iba a ver sus peleas, Alain Delon fue el promotor en las últimas y las mujeres más hermosas lo pretendían. En 1974, Daniel Tinayre lo eligió para que sea el protagonista de La Mary junto a la “bomba” de aquél momento: Susana Giménez. Allí nació un gran amor, tan grande como tormentoso, que terminó en enero de 1978, apenas unos meses después que anunciara su retiro del ring tras vencer a Rodrigo Valdez en ese 30 de julio de 1977 que marcó el final de una carrera impecable de un gran campeón.
Monzón pasó de la pobreza extrema, la indigencia y el anonimato, a convertirse en una de las personalidades más reconocidas del mundo. Esto no resiste ningún análisis sicológico. Y no creo que haya ser humano capaz de tolerar, sin caer en tentaciones y excesos, el correrse de un extremo al otro de la vida.
Aquél morochito de pocas palabras, tosco, que nació en un rancho sin piso y con paredes de paja en San Javier, llegó a la cima y provocó la admiración del jet set del mundo. Del masculino por lo que boxeaba y del femenino por lo que representaba como hombre.
Monzón se equivocó y pagó con la cárcel. Su vida volvió a ingresar, desde aquella fatídica noche de febrero de 1988 en Mar del Plata, otra vez en la oscuridad en la que había vivido soportando las carencias de niño. “Esta criatura, surgido de la marginalidad despreciable, alcanzó la fama, la admiración y la gloria. Fue recibido por presidentes, reyes y príncipes. Amó y fue amado por su familia y sus cuatro hijos. Intimó con las más bellas mujeres de la farándula mundial. Hizo cuanto pudo para ser mejor. Y al cerrar la parábola de su vida infeliz, les juro que pagó todos sus errores. Tras ocho años de cárcel por el homicidio de Alicia Muñiz, listo para reintegrarse a una vida ya sin sueños ni dinero, el Cholo, como se llamó su personaje en La Mary, murió trágicamente a los 52 años en una ruta bajo el cielo de su tierra, Santa Fe”, escribió Ernesto Cherquis Bialo.
Carlos Monzón. Un deportista único, irrepetible, el mejor de todos. El que nos regaló el hito más trascendente de la historia de nuestra ciudad aquél lejano 7 de noviembre de 1970 en la lluviosa noche de Roma ante Benvenuti. Tan lluviosa como aquella del 7 de agosto de 1942 en el barrio La Flecha de San Javier. El hombre que se equivocó y pagó. Hasta con su muerte.
Por El Litoral